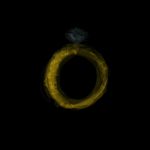Se detuvo a mirar su reflejo en el lago, estaba satisfecha, era esbelta y poderosa, no necesitaba alas para ser libre. Sus hermanos habían sido domesticados, vivían seguros y acompañados, pero ella había decido hace mucho tiempo que no sería de nadie.
La lluvia de verano había humedecido la hierba, ella lo agradeció, se lanzó por la pradera a toda velocidad, el olor a tierra húmeda la embriagaba, disfrutaba el sensual contacto de la maleza, su cabello y cola se agitaban como incendiando la planicie, a veces las ramas y piedras la herían levemente y le gustaba, ¿acaso no hay placer más grande que sentir dolor cuando sabes que no puede dañarte? Por segundos no tocaba el suelo, sentía que casi podía volar.
Su galope terminó en la ladera de la loma desde donde yo la observaba, la bruma se había disipado y el sol del atardecer teñían el pastizal de color rojizo, la suave brisa hacia danzar la hierba asemejando llamas que lamían sus piernas. Dio vueltas en pequeños círculos como dudando sobre sus siguientes pasos, se alejó unos metros hacia el bosque donde se sentía más protegida, luego lentamente volvió, y después sólo esperó mientras los grillos cantaban anunciando el anochecer, durante una eternidad se dedicó a sentir cada gota de rocio que humedecía su piel, hasta que un tenue rayo de luna se filtró entre las ramas haciéndolas brillar, más bella que nunca como vestida de un traje de perlas y diamantes emprendió el camino de vuelta. Le agradecí en silencio su distante compañía, temí no volverla a ver y me paré para llamarla, pero habría sido insultar su naturaleza salvaje. Me detuve con mi mano en alto en señal de despedida y sólo la seguí con la mirada hasta que la niebla la ocultó.