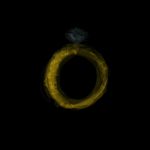Hay un monstruo bajo mi cama. Ahora lo sé porque sus susurros llenan la oscuridad de mi habitación cada noche.
Cuando era niño, siempre temí a la oscuridad, aprendiendo a mantenerme a cincuenta centímetros del borde de mi cama, como si esa distancia fuera un santuario seguro. Nunca supe de dónde venía ese miedo, pero siempre estuvo ahí, latente.
Mi niñez transcurrió entre sombras de felicidad, con una facilidad natural para los estudios que me mantenía despreocupado del futuro. Pero cada noche, antes de trepar a la cama, el tormento comenzaba. Me convencí de que era solo cobardía, que mi imaginación era la culpable de las figuras que veía en la oscuridad.
Con los años, mi mundo se expandió a través de libros y relatos, y entre ellos, las historias de criaturas nocturnas, similares a la que intuía bajo mi cama, comenzaron a resonar con una verdad inquietante. El Coco, le dicen, un ser que se alimenta del miedo y la angustia.
Mientras más leía, más el terror se apoderaba de mí. Incluso la Biblia, a la que recurrí buscando consuelo, solo me ofrecía historias de demonios y tormento eterno. Mis intentos de hablar de esto con amigos solo terminaban en bromas vacías.
Ahora, escribo desde mi celular, escondido bajo las sábanas, con la esperanza de que la luz tenue de la pantalla no me delate. El silencio de la casa es absoluto, tan intenso que puedo oír cada latido de mi corazón, cada una de mis inhalaciones… y algo más. Un aliento acompasado, ajeno, que parece burlarse de mi miedo con cada exhalación casi sincronizada.
Un escalofrío me recorre, mis intentos por respirar irregularmente para despistarlo son en vano. El “casi” en su ritmo es intencional, alimentando mi terror con cada soplido desfasado. El olor a sudor frío inunda la habitación, y aunque quiero creer que es el mío, el pavor me dice lo contrario.
Pienso en la luz, a cuatro metros de distancia, pero la idea de encontrarme con lo que sea que está bajo mi cama me paraliza. Me siento atrapado en un juego perverso de espera, hasta que el miedo supera mi racionalidad.
“¿Hola?” logro susurrar, mi voz temblando en la oscuridad.
Y en respuesta, un susurro casi imperceptible, un hálito frío que no parece humano, me hace cuestionar si estoy realmente solo. En la penumbra, una voz que no es la mía, susurra:
“Nunca solo…”