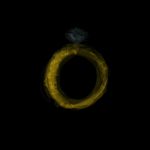Hay pequeños instantes en la vida que van torciendo nuestro camino, para bien o para mal, son sutiles curvas y pendientes, a veces sorpresivas bifurcaciones en las que tenemos que decidir cuál dejar atrás demasiado deprisa. Los instantes más sutiles, los más personales e inconfesables son quizá los que en el tiempo son los más radicales.
El Golpe Militar azotó a mi familia como un relámpago, fue sorpresivo y fulminante. Después como siempre, llegó el trueno, lo esperamos con temor, porque no importa dónde te escondas, sabes que lo vas a sentir.
Mis padres se habían separado un par de años antes, yo era demasiado distraído para entender que en esa época el divorcio era algo poco común, de a poco noté que mi papá ya no alojaba en casa y sus visitas eran cada vez menos frecuentes. Pero para mí, pocos minutos con él eren suficientes. Era de carácter alegre y gran simpatía, me cantaba canciones y relataba historias divertidas que me hacían reír todo el día. Tampoco contaba con mi mamá para todas mis necesidades, a veces solo recibía un regaño sin saber qué es lo que había hecho mal, el divorcio había sido más difícil para ella. Ser inconsciente, tonto o soñador, como quieran llamarle, de alguna manera me protegió, pero a la vez hizo que mi niñez temprana fuera muy solitaria.
El Golpe fue duro como ya dije, muchos amigos de la familia huyeron, fueron exiliados o ejecutados; y otros por miedo o un nuevo odio se alejaron. Mi padre fue encarcelado y enviado a Pisagua. Por otra parte, mi mamá que ya tenía una nueva pareja -un pintor de renombre -estaba ocupada y preocupada de sus amigos. Hubo semanas, quizá meses que no veía a mi mamá, en los que mis hermanos y yo quedábamos a cargo de algunos tíos o de mi abuela. Yo para ese entonces tenía cinco años.
Vivíamos en Iquique y mi madre decidió seguir a su pareja a Concepción. Abandonaba el único lugar en el que me sentía seguro, mi casa grande y blanca; llena de luz, espacio y hermosos jardines. Dejaba atrás a Sonia, mi nana, a quien quería más que a mi mamá. Tampoco volvería a ver a mi amigo y protector, Benjamín, el policía que cuidaba la casa vecina que pertenecía al Prefecto de Carabineros.
Después de varios días de viaje, llegamos a casa de mis tíos en Santiago, mi madre nos dejó ahí y siguió hacia el Sur. Yo no preguntaba nada, me dejaba llevar, nunca reclamé ni pregunté. Supongo que le hacía la vida fácil a todos, era obediente, aunque inquieto, nunca pedía ayuda para nada.
Hasta que un día llegó el trueno…, uno de mis tíos nos avisó que iríamos a ver a mi padre, había pasado un largo tiempo. Recuerdo que recorrimos gran parte de Santiago por al menos una hora, hasta que llegamos a una calle donde él nos esperaba en la vereda. Por fuera era mi papá, pero solo quedaba la cáscara de lo que había sido, tenía algo en su expresión que lo hacía totalmente diferente, su sonrisa encantadora lo había abandonado. Apenas me tocó el hombro al saludarme, mientras me hablaba sus ojos inquietos y asustados estaban perdidos buscando algo. Se dedicó a conversar con mi tío y unos minutos después nos despedimos por última vez. No lo volvería a ver hasta en quince años más. Si lo hubiera sabido, si alguien me lo hubiera dicho, yo lo habría abrazado muy fuerte para retener su calor, su olor y sus palabras; con cinco años yo ya había aprendido a guardar mis recuerdos importantes, de verdad que lo habría logrado. Habría llorado para que mis lágrimas quedaran en su piel y se llevara algo mío. Pero no lo supe y no lo entendí hasta mucho tiempo después.
Al cabo de unos meses viajamos en tren a Concepción, donde nos esperaba mi mamá. El brutal cambio de paisaje del norte al sur fue la mejor bienvenida que pude tener, toda la selva que siempre soñé dentro de mi imaginación era real, la lluvia que solo conocí por televisión me recibió abundante, me paré por varios minutos bajo ella para sentirla, hasta que mi abuela me tomó de la oreja para que entrara a la casa.
Era una casona muy antigua, la había construido el padre del novio de mamá a pulso y se notaba. Grande, húmeda y oscura; pero como toda casa de un artista, estaba llena de magia y secretos. Cada objeto tenía una historia, una leyenda, que el tío Julio me contaba solo a mí. Es que llegamos a mitad del año escolar y quedé en un colegio en la jornada de la tarde y mis hermanos en la mañana. Siempre me he despertado temprano, así que todas las mañanas acompañaba a Julio en su taller. Era muy mayor y no era una persona cariñosa, pero sí muy simpático y lleno de historias que contar, había sido novio de Violeta Parra, fue amigo de Pablo Neruda y conocía personalmente a Indira Gandhi; y ya había dado la vuelta al mundo un par de veces, la gran cantidad de objetos curiosos que almacenaba eran prueba de ello. Yo por mi parte, era muy respetuoso y lo escuchaba con atención, ya había sido advertido por mi madre que no lo molestara, así que siempre me acercaba tímidamente esperando que él me hablara primero.
Mi amistad con Julio duró menos que un suspiro, porque el trueno seguía sonando y retumbando. Julio tuvo que esconderse en un lugar secreto, una vieja casa en el campo donde hasta las ventanas estaban tapadas por tablas, solo pude ir a verlo una vez. Era buscado por los militares, también algunas de sus obras, los murales de los que la ciudad antes estuvo orgullosa, ahora eran motivo de verguenza y fueron destruidos. Nuevamente quedé solo y por mi horario escolar tampoco tenía a mis hermanos. Fueron largos meses de soledad a los que después me acostumbré, empecé a tener conductas extrañas, solía esconderme incluso cuando no había gente alrededor, me gustaba ser invisible. Apenas aprendí, empecé a leer mucho, casi cualquier cosa, desde revistas de historietas, cuentos y hasta las novelas rosas de las revistas de bordado y tejido de mi abuelita, creo que era otra forma de ocultarme.
Finalmente Julio y mi mamá huyeron a Costa Rica y nos dijeron que nos vendrían a buscar, así que volvimos a Santiago con mi abuela. Durante casi un año no volví a ver a mi mamá, hasta que finalmente retornó y con ella llegó algo más, una sombra de dolor y derrota que la seguiría para siempre. Su relación con Julio había terminado, creo que ella no lo entendió así, pensó que cuando Julio pudiera regresar, volverían a estar juntos y lo esperó, de verdad que lo esperó. Era como vivir con una persona, pero que no está, solo que mi mamá de manera enfermiza quería que fuera de otra manera. Ella casi hacía como que Julio estaba en Chile, quería que le dijéramos papá, pero yo ya tenía uno.
Al año siguiente entré al colegio que sería el definitivo, aunque habiendo estado menos de un año en todos los colegios anteriores no tenía como saberlo. Tenía siete años y entraba a tercero básico. Di una prueba de ingreso, era fácil y casi no le di importancia, había otro niño muy tímido a mi lado. Después de terminada la prueba nos hicieron ir a una sala donde estaba el resto del curso, en la puerta decía “3 B”.
-Hola soy Marcos, ¿Cómo te llamas? -me dijo en voz baja mientras caminábamos a la sala. Era tímido pero sus padres nos acompañaban a pocos metros y creo que eso le daba valor.
-Soy Flavio -le di la mano y pregunté -¿Por qué nos hicieron esa prueba solo a los dos? -realmente no sabía para qué era.
-No sé, era difícil no contesté mucho, pero la Señorita me dijo que no importaba, así que la entregué. -me contestó preocupado mientras miraba a sus papás.
Pensé que seríamos buenos amigos.
Entramos en silencio no nos presentaron a nuestros nuevos compañeros y nos sentamos juntos adelante. Al cabo de unos minutos fueron a buscar a mi nuevo amigo y acompañado de sus papás lo llevaron al curso inferior, no dijeron nada, pero supuse que había dado una mala prueba. Mi primer impulso fue seguirlo, no conocía a nadie más, pero la profesora me puso una mano en el hombor para detenerme, mientras con su mirada me decia que no me atreviera a emitir sonido alguno. Perdí a mi único amigo, un amigo de apenas minutos, pero no sabía si tendría la oportunidad de tener otro. Además Marcos no habría tenido ningún problema en quedarse en el curso, pues se convirtió en el mejor alumno de su generación desde ese año hasta que terminó su etapa escolar.
Cuando se presentaron mis compañeros, fue como yo ya sabía que sería, lo había vivido muchas veces. En la primera media hora fui informado de quién era el matón del curso, aún más, supe por orden quien podía vencer al otro en una pelea y automáticamente deduje mi posición en esa escala alimenticia. Conocí a los mejores y los peores alumnos, al que corría más rápido, a los más hábiles para jugar a la pelota. Y quienes eran los mejores amigos entre ellos.
Mi madre a pesar de ser médico ya había vendido su casa y todas nuestras pertenencias dos veces en pocos años a precios regalados. Estábamos totalmente quebrados, su año en Costa Rica había agotado todos nuestros ahorros y ahora empezábamos nuevamente. Por lo tanto, cuando entré al colegio no tenía el uniforme que correspondía, tampoco tenía un bolsón donde poner mis libros y cuadernos, entonces los llevaba en una bolsa de género e hice mi propio estuche de lápices con una caja de galletas metálica. Yo no tenía como saber que todo eso era barato, mis otros dos hermanos reclamaron y tenían de todo, pero yo vivía en otro mundo y nunca quería molestar, así que callé. Mi mamá vivía para su relación virtual con Julio, así que creo que nunca se habría dado cuenta si me faltaba algo a menos que yo se lo dijera. De hecho no me gustaba que supiera que estaba enfermo, es que la veía tan triste. Tanto es así que cuando entré a la universidad me tomaron una radiografía de tórax y me mostraron unas calcificaciones que correspondían a una tuberculosis que debo haber tenido en mi infancia, mi madre médico, nunca lo supo.
Mi falta de “homogeneidad” con el curso, me aisló más aún. Además, a los siete años era el único de los hombres que no sabía jugar fútbol, ni siquiera me sabía las reglas. Durante los primeros meses hice lo mejor que sabía hacer, ser invisible. No era brillante, pero afortunadamente, quizá por lo extraño de mi comportamiento, y por los conocimientos que absorbía de mis largas lecturas en soledad, tanto los profesores, así como algunos de mis compañeros creían que yo era muy inteligente. Eso último siempre me ayudó para que me respetaran, y generalmente quienes sufrían algún tipo de bullying se acercaran a mí, pero no tanto como para hacer un lazo de amistad, es que yo no me sentía capaz, quizá inconscientemente no quería perder a alguien importante nuevamente. Incluso por momentos creía haber perdido a mi mamá, ella al igual como antes había pasado con mi papá, se había convertido en otra persona.
Durante todo el año vi pasar las tarjetas de cumpleaños por mi lado, nunca había una con mi nombre, cuando fue el mío, le dije a mi mamá que no lo quería celebrar. No habría soportado la tristeza de mi madre si es que no llegaba nadie. Ahora sé que siempre el problema fui yo, mis hermanos hacían su vida normal, llenos de amigos e invitaciones.
-Flavio, te invito a mi cumpleaños –me dijo Yerko con un gran sonrisa. Vi su largo brazo extendido hacía mí que tenía en su mano un tesoro, una tarjeta de cumpleaños. –Es el sábado en mi casa.
Lo miré y no dije nada, tomé la tarjeta con cuidado, sin abrir el sobre y lo guardé en mi bolsillo. Me avergonzaba mostrar felicidad por la invitación, así que disimulé, pero en el recreo corrí más rápido y salté más lejos que nunca mientras jugábamos.
-Mamá, Yerko me invitó a su cumpleaños – le dije mostrando la tarjeta para que la leyera.
-¿El hijo de Marcela?, entonces el sábado en la mañana vamos a comprar el regalo, después te dejo ahí y te vienes con algún tío. Tú sabes que conozco a sus papás, debe ser muy amigo tuyo, es un niño estupendo. Sus padres son muy amables, quizá después lo puedes invitar a casa, o mejor aún pueden ir juntos al cine. -Siempre era así, creaba un mundo que me abrumaba y al que yo sentía que no pertenecía, era como el invento de que Julio era mi papá.
No me preguntó cómo me sentía, si quería ir, ni quienes eran mis amigos. Pero yo ya sabía que mi nueva mamá no era de las que escuchan tu corazón de verdad, su estetoscopio solo servía para sentir los latidos.
Elegí un tablero chino, de esos que se daban vuelta y eran Dama por el otro lado. Pedí que lo envolvieran en un papel para niños grandes, Yerko era de los compañeros más maduros y como era alto me parecía de mayor edad aún.
Mi mamá me dejó en la esquina, estaba apurada, solo me indicó donde quedaba la casa, quizá no quería que la vieran en su auto viejo, en realidad no sé.
Afuera estaba Yerko con su mejor amigo, Rodrigo, jugando con una nave espacial a pilas, tenía luces y hacía ruiditos mientras se movía.
Apenas me vio, Yerko caminó hacia mí. Yo extendí mis brazos para hacer distancia con el regalo. Pero él lo tomó con una mano, lo dejó en el suelo y me dio un abrazo.
-Feliz cumpleaños –le dije, pero la felicidad era mía.
-Mira la nave que me regaló Rodrigo, se mueve sola -ahora por alguna razón me parecía mucho más luminosa.
Saludé a Rodrigo de abrazo también, pero esta vez yo lo busqué, y por media hora jugamos juntos los tres.
Después llegó el resto de los invitados, no me tuve que esconder, ya nunca más me sentí solo.
Al año siguiente mi mamá fue a especializarse a Santiago, nuevamente cambié de colegio, pero ahora sabía que era solo por un año, o quizás, por primera vez me interesaba que fuera así.
Cuando volví al curso, ya en quinto básico y con nueve años, el primero en recibirme fue Yerko.
-Flavio, ¿te acuerdas cuando fuiste a mi cumpleaños? –me preguntó con su gran sonrisa de siempre.
-Sí me acuerdo –le contesté en voz baja, casi con vergüenza.
Me habría gustado decirle que me iba a acordar toda la vida y nuevamente darle un abrazo.